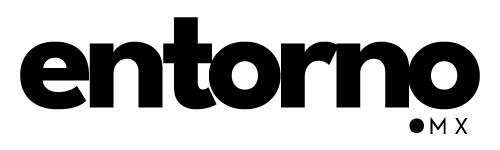Claudia Sheinbaum cumple hoy un año como presidenta. 365 días que no han sido transición tersa ni ruptura abierta, sino un delicado ejercicio de funambulismo: gobernar bajo la sombra aún alargada de Andrés Manuel López Obrador, mientras intenta trazar su propio perfil político y de poder.
El cambio más visible ha sido en seguridad. Con Omar García Harfuch como rostro de la estrategia, la consigna de “abrazos, no balazos” quedó archivada tanto en el discurso como en la práctica. Y también en los resultados, porque si se comparan los primeros once meses de Sheinbaum con los últimos once meses del sexenio de López Obrador, la disminución de homicidios en el país fue de 13% con la presidenta.
La cacería de ‘La Barredora’, los operativos contra huachicoleros con respaldo naval y aduanal. El giro hacia acciones de alto impacto revelan un viraje pragmático: el reconocimiento implícito de que la política de contención sin confrontación fracasó. El precio, sin embargo, es la contradicción con la estrategia de AMLO: el regreso de una especie de Policía Federal 2.0 vestida con uniformes de Guardia Nacional, Ejército, Marina y Policía de Investigación.
Sheinbaum ha tenido que desmontar piezas simbólicas del obradorismo sin declararle la guerra a su mentor. La megafarmacia de medicamentos, emblema de una promesa incumplida, se apagó sin ceremonia. El discurso de soberanía energética tambalea ante la presión de inversionistas que reclaman certidumbre. Y el gabinete, pese a sus rostros propios, aún refleja equilibrios pactados más en función del antecesor que de la actual presidenta.
La herencia de AMLO no solo persiste: incomoda.
En la vida cotidiana, los mexicanos no perciben diferencias sustantivas. El desabasto de medicamentos sigue siendo una herida abierta: familias que peregrinan entre farmacias y hospitales, médicos que improvisan tratamientos y un sistema que no responde. El fracaso logístico y de planeación en salud ya no puede achacarse solo al sexenio anterior; es hoy la primera gran deuda de Sheinbaum.
En materia económica, la presidenta presume la reducción de la pobreza —un logro indiscutible en las estadísticas—, pero enfrenta un déficit en lo más elemental: la generación de empleos formales suficientes. La inversión extranjera llega, sí, pero menos de lo esperado en la era del “nearshoring”. La narrativa de México como epicentro manufacturero de Norteamérica aún choca con la realidad de trámites, inseguridad y carencias de infraestructura.
Donde Sheinbaum ha mostrado más firmeza —y quizá su primer gran acierto— es en la relación con Donald Trump. El magnate, en campaña permanente hacia la Casa Blanca, ha presionado con amenazas comerciales y retóricas xenófobas. Sheinbaum no se ha arrodillado ni ha optado por el choque frontal: ha construido una relación tirante pero funcional, que evita la sumisión del pasado y permite a México preservar sus principales intereses. En esa cuerda floja ha encontrado un inesperado terreno de liderazgo.

El primer año de Claudia Sheinbaum no es aún el sexenio de las definiciones, sino el de los tanteos. Romper sin romper. Gobernar con el fantasma de López Obrador detrás de cada decisión. Corregir errores heredados sin dinamitar al movimiento que la llevó al poder. Y demostrar que, aunque las sombras pesan, la historia exige a cada presidenta —y más a la primera mujer en encabezar el país— encontrar su voz propia.
En ese camino, Sheinbaum tiene dos rutas posibles: convertirse en administradora de un legado ajeno o afirmarse como estadista que corrige el rumbo.
El próximo año veremos si suelta o no la mano de su antecesor para caminar su rumbo. O si decide seguir gobernando a la sombra de un líder que ya no está en Palacio, pero que sigue marcando agenda desde su retiro político convertido en omnipresencia.