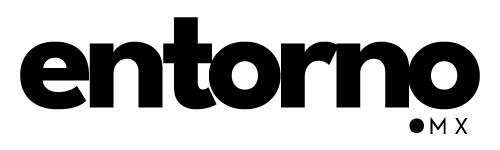*La caída de Nicolás Maduro -pactada, negociada y cocinada con Delcy Rodríguez- no es una historia de justicia internacional ni de redención democrática. Es, simple y brutalmente, un estate quieto geopolítico.
Por: Enrique Hernández Alcázar
¿Fue por el petróleo? No. ¿Fue por el narcoterrorismo? Tampoco.
Entre los telones oscuros de la llamada Operación Resolución Absoluta hay una razón más profunda, más cruda y mucho más estratégica: asestar un golpe directo al llamado Eje del Mal. Un mensaje de alto voltaje dirigido a Rusia, China e Irán.
Así lo leyeron los servicios de inteligencia estadounidenses. Así se procesó en el Pentágono. Y así se vendió en Washington hasta convertirse en decisión política asumida por Donald Trump y Marco Rubio.
La caída de Nicolás Maduro -pactada, negociada y cocinada con Delcy Rodríguez, su hermano Juan y lo que ambos representan dentro de las entrañas del poder venezolano- no es una historia de justicia internacional ni de redención democrática. Es, simple y brutalmente, un estate quieto geopolítico.
A Trump le importa poco -o nada- la democracia venezolana, los derechos humanos o la épica de la resistencia chavista. Lo demostró cuando desestimó públicamente a María Corina Machado, figura central de la oposición, al reducirla a una frase condescendiente: “una mujer muy agradable”, pero sin respaldo real en su país. No fue un desliz. Fue una señal desde el ego del perdedor del Nobel de la Paz.

Venezuela dejó de ser, hace tiempo, una dictadura latinoamericana incómoda. Para los estrategas de seguridad nacional de Trump se convirtió en un territorio clave de operación y expansión de sus tres principales adversarios globales. Un nodo. Una plataforma. Un riesgo sistémico.
China avanzaba sin disparar un solo tiro. Se estaba quedando con el paraíso mineral venezolano: tierras raras, tantalio, cobalto y los yacimientos del Arco Minero del Orinoco. No era inversión comercial. Era captura estratégica de insumos críticos para la cadena tecnológica y armamentista global. Paradójicamente, materiales que terminan alimentando sistemas de defensa producidos por el propio Pentágono. Un contrasentido inaceptable para Washington.
Rusia no jugaba a las minas, sino al músculo militar. Asesores, cooperación en inteligencia, presencia operativa y el uso simbólico de Caracas como vitrina de resistencia antioccidental en el patio trasero de Estados Unidos. Venezuela como recordatorio de que Moscú aún puede incomodar más allá de Europa del Este.
Irán completaba el triángulo. Producción de drones con uso militar, rutas, logística, intercambio de favores, cooperación opaca y transferencia de conocimiento en un país sin controles institucionales y con un régimen dispuesto a todo con tal de sobrevivir. No era ideología. Era conveniencia mutua.
El Eje del Mal, según la lógica trumpista, operando desde suelo venezolano a menos de dos mil kilómetros del American soil.
Bajo esa lógica, Maduro dejó de ser un problema regional y se convirtió en una amenaza sistémica. No por lo que decía, sino por lo que permitía. No por su retórica, sino por su utilidad. Quizá por eso la narrativa judicial en Brooklyn luce más confusa que sólida y el expediente del presunto “Cártel de los Soles” parece más un instrumento narrativo que un caso robusto.
La cruzada antidrogas funciona mejor como pretexto que como causa. La épica de la libertad sirve de envoltorio. Pero el fondo -insisto- era otro: desmontar un enclave operativo de esa tríada incómoda para Washington antes de que fuera demasiado tarde.
El régimen madurista no cayó solo por sus pecados internos. Cayó por haberse vuelto demasiado valioso para los enemigos de Estados Unidos.
En la nueva Guerra Fría no hay mártires. Hay territorios sacrificables.
Y Caracas estaba en lo más alto de la lista.