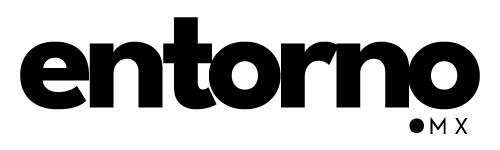*Vivimos en un planeta donde hoy importa más el algoritmo que el acuerdo. Más el impacto que la empatía. Más el “me gusta” que el “me importa”.
Por: Enrique Hernández Alcázar
Celebramos la Navidad como si fuera un acto automático. Como si el calendario obligara a encender luces, sonreír en imágenes y brindar por una paz que no estamos seguros de desear, pero que sí necesitamos aparentar. La modernidad convirtió la fiesta en un trámite: subir la imagen correcta, escribir el mensaje correcto, cosechar el engagement correcto. Todo mientras el mundo arde sin pedir permiso.
Es una Navidad rara. No porque falten árboles o villancicos, sino porque sobran guerras, odios normalizados y trincheras digitales. Ucrania sigue sangrando. Gaza es una herida abierta. Medio Oriente se incendia cíclicamente. Europa se rearma. América Latina se radicaliza. Y, aun así, seguimos posteando esferas, regalos y mesas perfectas como si la desconexión fuera una virtud moral.
Vivimos en un planeta donde hoy importa más el algoritmo que el acuerdo. Más el impacto que la empatía. Más el “me gusta” que el “me importa”. La diplomacia es lenta; el linchamiento digital, inmediato. La civilidad no viraliza; la furia sí. Y así, mientras los gobiernos juegan a la política de bloques y los líderes ensayan discursos huecos, la conversación pública se degrada en 280 caracteres de desprecio.

La Navidad, que nació como una narrativa de encuentro, hoy es un espejo incómodo. Nos obliga a preguntarnos si seguimos creyendo en algo más que en nosotros mismos. Si aún somos capaces de sentarnos a la mesa con quien piensa distinto. Si la palabra “paz” tiene sentido cuando la usamos solo como decoración.
No se trata de cancelar la fiesta ni de caer en el cinismo fácil. Tampoco de fingir que el mundo siempre fue mejor. Se trata de recuperar el significado. De entender que celebrar no es evadir, sino resistir. Que brindar no es negar la realidad, sino afirmarse frente a ella. Que la Navidad, en su esencia, es una tregua simbólica en un mundo que no sabe detenerse.
Quizá el verdadero gesto subversivo hoy no sea el regalo caro ni la imagen perfecta, sino el silencio compartido. La conversación honesta. La escucha sin pantalla. La voluntad de no reducir al otro a un enemigo o a un meme. Tal vez la Navidad, en tiempos de guerra y polarización, no deba ser una postal, sino una pregunta incómoda: ¿qué estamos haciendo con el mundo que decimos querer heredar?
Celebrar, entonces, no como anestesia, sino como conciencia. No como espectáculo, sino como acto político en el sentido más profundo: reconocer al otro, incluso cuando no nos da likes. Porque si la paz no empieza en lo cotidiano, no llegará jamás por decreto, ni por trending topic, ni envuelta en papel brillante.
Y quizá ahí, solo ahí, la Navidad vuelva a tener sentido.