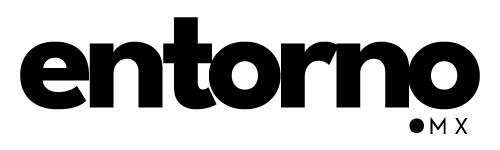Esta semana se filtró la playera que la selección mexicana de futbol vestirá para el Mundial 2026. Para muchos el diseño es feo, artificial, hecho por un algoritmo que nunca ha pisado un estadio Azteca ni ha sentido el olor a cerveza caliente y tacos fríos en la tribuna. Un estilo retro 1998 que no convence.
Pero la indignación es un ritual tan breve como una historia en Instagram. Porque al final, la playera se agotará. La comprarán los mismos que hoy la critican, convencidos por la presión social, por el marketing invasivo, por la idea de que portar esos colores es una obligación patriótica, aunque el patriotismo se haya reducido a consumir mercancía oficial.
En paralelo, Morena celebra —con bombo, platillo y tuits oficiales— que 13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza y 1.7 millones abandonaron la miseria durante el sexenio de López Obrador, según datos publicados por el INEGI.
La cifra se presenta como un milagro estadístico, como si un decreto presidencial pudiera modificar de golpe y porrazo la vida material de millones de personas. La narrativa no habla de la calidad del empleo, de los salarios, de la seguridad, de la educación o de la salud. Habla de votos. Porque la pobreza, para el político hábil, no es una tragedia que erradicar: es un mercado electoral que administrar.
En el fondo, ambas escenas son la misma historia con distinto vestuario. La mayoría se indigna por una camiseta, pero la compra. La mayoría sabe que su vida no cambió de la noche a la mañana, pero repite el discurso de que “estamos mejor que nunca” porque así lo dicta la voz que suena más fuerte, la que se mete en la sala, en el teléfono y en el sueño cada mañanera.

El fútbol y la política comparten un secreto a voces: no necesitan convencerte, necesitan acostumbrarte. Acostumbrarte a que lo normal es pagar por una entrada que tal vez no puedas costear, a gritar un gol que no cambia tu vida, a votar por quien reparte apoyos aunque no resuelva tus problemas estructurales. La costumbre es el cemento invisible del control social.
El marketing de las marcas deportivas y el marketing de los gobiernos usan las mismas armas: emoción, identidad y pertenencia. La camiseta no es tela, es un símbolo. El programa social no es política pública, es una medalla emocional. Ambos apelan a la idea de comunidad, de “estar juntos en esto”, aunque lo que estemos compartiendo sea una ilusión cuidadosamente fabricada.
En muchos casos, la gente se mueve más por reflejos condicionados que por argumentos racionales. Un reflejo que activa la urgencia: “cómprala antes de que se acabe”. Otro que activa la gratitud: “agradece al líder que te dio lo que es tuyo por derecho”. Y en ese ir y venir, entre la tienda oficial y la urna electoral, se va consolidando un patrón de obediencia que ya no necesita amenazas.
Porque en un país donde el gol es una de las pocas alegrías compartidas, y el apoyo gubernamental puede significar la diferencia entre comer o no, cuestionar se vuelve un lujo. Pero es justo ahí donde se juega el partido más importante.
La maza sin cantera no transforma, no canta, no arde. Solo repite. Y en esa repetición, los que manejan los hilos celebran su victoria silenciosa.