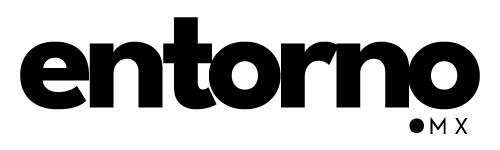¿Qué tienen en común Marcial Maciel, Jeffrey Epstein y Joaquín Nassón?, me soltó el periodista Diego Petersen esta semana en W Radio.
La respuesta inmediata es brutal: los tres fueron depredadores sexuales, criminales con rostro de líder espiritual, empresario o apóstol. Pero lo verdaderamente perturbador no es solo el catálogo de horrores que dejaron a su paso, sino la red de poder e impunidad que los protegió durante años. No eran monstruos aislados, eran engranes de un sistema corrupto que los necesitaba.
El padre Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, fue el favorito del Vaticano. Mientras abusaba de seminaristas, de sus propios hijos y de quienes podía someter bajo su carisma enfermo, acumulaba fortunas millonarias y recibía trato de jefe de Estado. Juan Pablo II lo llamó “guía de la juventud”. Sus víctimas denunciaron desde los años sesenta, pero fueron ignoradas porque la maquinaria de prestigio y donaciones pesaba más que la verdad. La impunidad clerical, esa alianza entre sotana y capital, lo blindó durante medio siglo.
Jeffrey Epstein jugaba en la liga del dinero obsceno y la élite global. Construyó una red de tráfico sexual con menores mientras se codeaba con expresidentes, príncipes británicos y magnates tecnológicos. Su isla privada, sus aviones y sus fiestas eran escaparates de abuso disfrazado de glamour. Cuando cayó, lo hizo arrastrando secretos que amenazaban a los más poderosos. Su “suicidio” en prisión dejó la sombra de un pacto de silencio todavía más denso que sus crímenes. Y ahora, como si el destino se burlara, vuelve a escena su socia y confidente: Ghislaine Maxwell.
Maxwell, condenada en 2021 a 20 años de cárcel por reclutar y facilitar niñas para Epstein, reapareció con una declaración sorprendente: en entrevistas reveladas por el Departamento de Justicia estadounidense, negó la existencia de una “lista de clientes” y aseguró que jamás vio nada indebido de Donald Trump, Bill Clinton ni otros nombres ilustres. También dijo que no cree que Epstein se haya suicidado. ¿Casualidad que justo ahora se difunda y que, además, la trasladen discretamente de una prisión de Florida a un campo de reclusión de baja seguridad en Texas? Todo huele a un ajuste de cuentas dentro del poder: limpiar nombres, atenuar culpas, apagar incendios. La impunidad muta, pero nunca muere.
Joaquín Nassón, apóstol de la Luz del Mundo, levantó templos monumentales y congresos masivos con la venia de gobernadores y presidentes. Tras bambalinas, acumulaba denuncias de violación y corrupción. Fue condenado en California por abuso sexual, pero su iglesia sigue viva y su nombre aún se pronuncia con reverencia en ciertos círculos. La cárcel no destruyó la estructura que lo sostuvo; la impunidad en este caso no es individual, es heredada.

Maciel, Epstein, Nassón. Tres nombres, tres geografías, tres imperios distintos. Todos con un denominador común: un sistema que no los frenó sino que los alimentó. Papas, presidentes, banqueros, políticos, empresarios: todos los que convivieron con ellos prefirieron callar mientras les resultaban útiles. La obscenidad no estaba en el secreto, sino en la normalización de la sospecha.
Y mientras tanto, las víctimas cargaron con la duda, el descrédito y el señalamiento. Ellas denunciaron, insistieron, sobrevivieron. Pero la justicia siempre llegó tarde, demasiado tarde. Cuando el sistema ya no pudo proteger más a sus ídolos, entonces se atrevió a abrir los ojos.
La pregunta, entonces, no es solo qué tenían en común estos tres depredadores, sino qué tienen en común las estructuras que los blindaron. Porque mientras no se rompan esos pactos, habrá nuevos Maciel, nuevos Epstein, nuevos Nassón: disfrazados de pastores, filántropos o apóstoles, pero con la misma máscara de poder intocable.
Que Dios los tenga en su infierno. Porque en la Tierra ya tuvieron demasiada gloria.