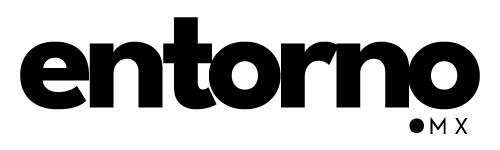El rancho Izaguirre. El rancho La Vega. Ahora un campo de adiestramiento donde se mezclan armas largas, tácticas de guerra y la fe de seguidores de la Iglesia de La Luz del Mundo, en los límites de Michoacán y Jalisco. Tres botones de muestra de un fenómeno que apenas asoma en los titulares, pero que en la realidad es una selva entera de madrigueras, fosas, granjas de esclavos y campos de reclutamiento forzado. ¿Cuántos más existen que ni siquiera sabemos? ¿Hasta dónde llegan los tentáculos de los cárteles que gobiernan a la sombra de cualquier bandera?
La narrativa oficial se reparte en dos extremos: la oposición grita “narcogobierno” y acusa a Morena y la 4T de haber pactado con las mafias; mientras tanto, Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador se regodean recordando el expediente García Luna como prueba de que ellos no son iguales. Pero mientras arriba se disputan la etiqueta, en las calles de México la convivencia diaria con los sicarios, narcos y extorsionadores se vuelve paisaje. El vecino que paga “cuota” para que no lo maten, la taquería que entrega cada semana un sobre, la colonia donde todos saben quién manda aunque no use uniforme ni placa.
El verdadero Estado paralelo no está en los discursos, sino en la vida cotidiana. Ahí donde también encontramos al verdadero Estado fallido.
Un país donde miles de jóvenes son enganchados en Facebook con promesas de empleo y terminan torturados en ranchos convertidos en campos de concentración. Donde los padres de familia saben que un hijo puede desaparecer por un mensaje mal enviado, una moto equivocada o una mirada desafiante en el transporte público. Donde los cárteles son al mismo tiempo reclutadores, policías, verdugos y patrones.
Y también, donde se convierten en los únicos ‘héroes’ posibles. Apenas esta semana médicos y trabajadores del Hospital General de Mexicali, Baja California, solicitaron el apoyo de ‘El Ruso’, Juan José Ponce Félix, narcotraficante y presunto líder del Cártel de Sinaloa, para que los abastesca con medicamentos e insumos ante la grave crisis que enfrentan con su sistema de salud estatal.
Porque los líderes criminales no sólo extorsionan: también reparten despensas, financian fiestas patronales, imponen orden donde el Estado no llega e incluso, se enquistan en las estructuras institucionales para imponer seguridad y monopolizar el botín criminal. Como en Tabasco con ‘La Barredora’.
En muchos pueblos, el narco es más gobierno que el gobierno. Pero ¿quién se atreve a desmontar esa maquinaria? No basta con capturar sicarios: hay que desmantelar redes financieras, complicidades políticas y hasta pactos religiosos. Hay que intervenir donde duele: en los ranchos, en los templos, en las cuentas de banco.
Me parece que la pregunta no es si México es un “narcogobierno”, sino cuántos gobiernos paralelos y reales existen y quién obedece a quién. Porque en territorios completos el mando ya no es del Estado: es del crimen. Y eso no se resuelve con mañaneras, ni con campañas mediáticas, ni con ir a Washington a acusar a Morena, ni con el eterno pleito entre oficialistas y lo que queda de la oposición.
La estrategia de “abrazos, no balazos” fracasó en su promesa de reducir la violencia. La estrategia militarizada de Calderón, reciclada por Peña, tampoco frenó las matanzas sino todo lo contrario. Hoy vivimos un plan de seguridad, encabezado por el duo dinámico Sheinbaum-Harfuch que apunta a ser diferente, apelar a la inteligencia y dar golpes maestros a las fuerzas criminales. Uno quiere creer, pero la burra no era arisca. A esta dupla en el Poder todavía le falta buen trecho por recorrer para que sepamos si fue eficaz o fue más de lo mismo, pura narrativa o cambio verdadero.

Nadie en este siglo, por limitar el paréntesis temporal, ha logrado cristalizar una estrategia que arranque de raíz este cáncer. Ni tricolores, ni azules, ni guindas. No hay fórmulas mágicas, pero sí debería haber certezas: no habrá paz mientras la impunidad siga intacta. No habrá justicia mientras los ministerios públicos y jueces sean parte del engranaje de corrupción. No habrá seguridad mientras los jóvenes tengan como única opción enrolarse en la nómina criminal. Y no habrá futuro mientras el Estado sea incapaz de recuperar un centímetro de territorio que ya controla el narco.
México no puede seguir siendo el país donde la violencia se explica en cifras, pero nunca en responsabilidades. Donde cada masacre se maquilla con plena desfachatez. Donde se nos pide acostumbrarnos a que haya campos de adiestramiento clandestinos con la misma resignación con la que aceptamos el socavón de cada esquina.
En algún momento México tendrá que decidir: si es un país con Estado o un territorio con jefes armados. Y esa decisión no puede esperar más, porque cada día que pasa el crimen no sólo gobierna: legisla, administra y dicta sentencias.