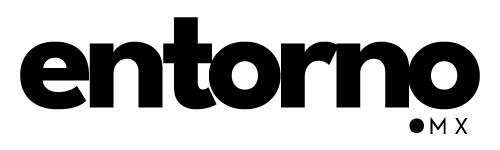*Cuando un alcalde es ejecutado frente a cámaras, escoltas y multitudes, no se trata solo de un crimen, sino de una radiografía: la autoridad ya no gobierna, sobrevive…
Por Enrique Hernández Alcázar
El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, en pleno evento público, confirma lo que llevamos años temiendo: en México, cualquier día puede ser Día de Muertos.
No hay calendario que se salve ni discurso que alcance. Las flores de cempasúchil ya no son metáfora de memoria, sino símbolo permanente de la vida pública mexicana, marchita por la violencia. Y lo más grave: ni siquiera sorprende. Nos indignamos, tuiteamos, encendemos una vela… y seguimos.
Mientras tanto, desde el norte, Donald Trump insiste en su narrativa electoral de siempre: “México está controlado por los cárteles”. Es un estribillo racista, sí, pero también una descripción que, por momentos, parece confirmarse en los hechos.
Porque cuando un alcalde es ejecutado frente a cámaras, escoltas y multitudes, no se trata solo de un crimen, sino de una radiografía: la autoridad ya no gobierna, sobrevive.
Del otro lado del espejo, la presidenta Claudia Sheinbaum y su alfil de seguridad, Omar García Harfuch, repiten la fórmula del poder contemporáneo: la indignación lamentócrata. Cero impunidad. Mano firme. Justicia pronta. El mismo repertorio de frases que hemos escuchado desde Calderón hasta López Obrador, pasando por cada administración que ha prometido “recuperar la paz”. El guion se recicla con eficiencia institucional, como si bastara pronunciar las palabras correctas para conjurar la sangre.
Pero la realidad no tiene vocero ni spin doctor. Tiene fosas. Tiene cifras que no caben en las mañaneras ni en los informes de gobierno. Tiene un país donde los alcaldes duran menos que los contratos de sus campañas, y donde la violencia política ya no es excepción, sino método.
Uruapan no es un punto aislado en el mapa: es el epicentro de un país donde gobernar equivale a resistir, y donde los pactos invisibles entre poder, crimen y silencio dictan las reglas del juego. Y mientras los políticos cambian de color, los muertos siguen siendo los mismos: funcionarios locales, periodistas, activistas, policías, inocentes que pasaban por ahí.
México no necesita más promesas, sino una autopsia del sistema que no funciona y parece inerte frente a los criminales: ese Estado paralelo plagado de cómplices políticos.
¿Quién gobierna realmente? ¿Quién financia las campañas municipales? ¿Quién decide qué plaza, qué puerto o qué aduana pertenece a quién? Las respuestas no están en los comunicados oficiales ni en los discursos de condolencia. Están en los expedientes que nadie toca, en los contratos públicos disfrazados de progreso, en los silencios comprados a punta de miedo.
El crimen de Carlos Manzo no es solo un golpe al municipio de Uruapan. Es una advertencia al país entero: los límites del poder ya no los marca la Constitución, sino el calibre de las armas. Y cada vez que un funcionario cae, cada vez que un periodista es asesinado, cada vez que un empresario es secuestrado o un ciudadano desaparece, el Estado retrocede un metro más en su propio territorio.
Así que no, no es un “hecho lamentable”, como repiten los comunicados oficiales. Es un síntoma. Una rutina. Un luto programado. Porque aquí, entre funerales, promesas y comunicados, ya no distinguimos si la muerte es tragedia o costumbre.
México se ha vuelto un altar perpetuo, con veladoras encendidas para los que se fueron y discursos reciclados para los que aún creen que el poder sirve para algo más que sobrevivir.
Y mientras Sheinbaum promete “cero impunidad” y Trump se frota las manos con su propaganda antimexicana, la verdad se asoma en el reflejo de cada ataúd: este país sigue siendo rehén de sus muertos.
Y sí, en México, cualquier día —cualquiera— es Día de Muertos.
***