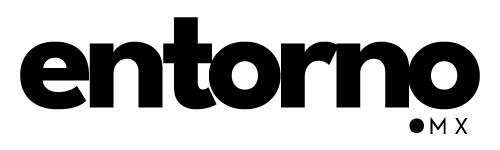Cuando mis hijas cumplieron 10 años, algo en mí se rompió y se reacomodó al mismo tiempo. Fue una mezcla extraña entre alegría, nostalgia, orgullo y una punzada suave de tristeza; como si cada vela en el pastel también apagara una versión anterior de nosotras.
Nadie te prepara para esta etapa. Se habla mucho de los primeros pasos, del primer día de escuela, incluso de la temida adolescencia. Pero hay un terreno intermedio, silencioso y complejo, que es la transición de la niñez a la preadolescencia. Esa orilla en la que tus hijos aún te buscan, pero ya no igual.
Mis hijas son gemelas. El día que supe que estaba embarazada fue también el día que supe que serían dos. Fue una noticia que reconfiguró mi mundo en segundos, y aunque ese viaje merece su propia historia, hoy no quiero hablar del inicio, sino del punto medio.
A los 21 años me salí de casa y me fui a vivir con Iván, su papá. Nos unía el amor, sí, pero también una ilusión: queríamos formar una familia. Por años imaginamos un solo hijo, y resulta que la vida, con su sentido del humor tan peculiar, nos regaló dos niñas.
Durante años viví en modo mamá: pañales, mamilas, cuentos antes de dormir (que, gracias a Dios, aún tenemos esos momentos). Cada etapa fue un descubrimiento, un desvelo, un milagro cotidiano. Y aunque me advirtieron que pasaría rápido, nada te prepara para el vértigo de verlas crecer.
Hoy, a los 10, han dejado atrás las sonajas; ahora me piden más libertad, me comparten música para meter a su playlists, me enseñan cómo se juega Roblox y Avatar World. Y aunque me fascina ver en quiénes se están convirtiendo, hay momentos en los que extraño su llamado.

Esta etapa me ha confrontado con miedos que no sabía que tenía. ¿Estaré haciendo lo suficiente? ¿Estoy escuchándolas de verdad? ¿Les estoy dando las herramientas necesarias para un mundo que a veces puede ser rudo? Porque sí, claro que temo. Temo por las personas que se cruzarán en su camino, por las decisiones que tendrán que tomar sin mí. Pero también confío. Confío en ellas, en el amor que les hemos dado, en los valores que sembramos día tras día.
Dicen que la tarea de ser madre es dejar ir poco a poco. Pero nadie te explica cómo se suelta con gracia. Nadie te cuenta que soltar también puede ser un acto de amor profundo.
Ellas me han enseñado tanto. Me han hecho más paciente, más empática, más humana. No solo me transformaron en madre: me transformaron entera.
Y mientras crecen, yo también. Aprendo a no intervenir tanto, a observar más, a no querer resolverlo todo. Aprendo a acompañar sin imponer. Aprendo a ser esa figura que ellas puedan mirar sin miedo, incluso cuando ellas tengan miedo.
No sé qué viene después. Tal vez etapas aún más desafiantes. Pero lo que tengo claro es que quiero estar presente. No solo como madre, sino como testigo de sus cambios, cómplice de sus descubrimientos, aprendiz de su forma única de ver el mundo.
Porque sí, crecer duele. Pero también es hermoso.
Y si lo hacemos juntas, vale la pena.