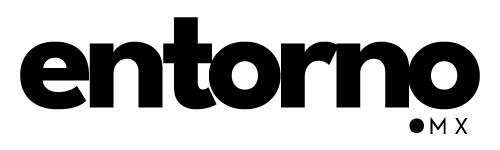*El segundo aniversario de los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, llega aun con el olor a pólvora en el aire, el eco de metralletas y explosiones, y todas las heridas abiertas en el epicentro del atentado.
Por Enrique Hernández Alcázar
Desde Nir Oz, Israel
El sur de Israel no conoce el silencio. Mientras camino a un kilómetro de la Franja de Gaza, se escuchan ráfagas de metralla. Explosiones en seguidilla. Son esporádicas y son perpetradas por las fuerzas armadas israelíes, pese a los acuerdos de paz en ciernes.
Cada vez que el cielo truena y huele a pólvora, los recuerdos del horror se agolpan en la memoria de los familiares de las víctimas. De las que no regresaron aún y de las que no regresarán jamás.
Se percibe una vibración subterránea, quizá producto de la red de túneles que Hamas utiliza para sus actividades de contrabando. Hay una respiración tensa entre alambradas y campos de trigo. En hebreo llaman a esta zona como Otef Aza, el “envoltorio de Gaza”. Es una franja de tierra donde la rutina convive con el recuerdo del horror y la sospecha se ha vuelto un estado natural.
Salí del hotel a las 7:30 de la mañana rumbo a esta frontera que, más que una línea, parece una herida. El camino hacia el desierto va dejando atrás los cafés hípsters de Tel Aviv para adentrarse en un paisaje de memoriales improvisados, tanques camuflados entre árboles y carreteras donde se observan cientos de banderas amarillas, el color de lucha para recuperar a los rehenes que permanecen en manos de los yihadistas islámicos.
Aquí, todo se mide en una sola fecha: 7 de octubre de 2023. Tal y como lo relata Silvia Cunio, madre de Ariel y David de 28 y 34 años de edad respectivamente y que permanecen como rehenes de Hamas.
Tres horas después, llegamos al paso de Kerem Shalom, el punto donde los camiones israelíes entregan ayuda humanitaria a Gaza. La escena tiene algo de ironía trágica: mientras los soldados inspeccionan cada saco de harina y cada tanque de combustible, el flujo de vida y muerte pasa por la misma puerta.
El vocero de las fuerzas armadas de Israel, Roni Kaplan, habla de la unidad militar que coordina las relaciones civiles con los palestinos, habla de toneladas de ayuda y de permisos burocráticos, pero no de hambre ni tragedia humanitaria. “Cada cargamento puede ser un riesgo”, dice. Pero en sus ojos se nota el peso de un país que lleva dos años midiendo cada bolsa de arroz como si fuera dinamita. Dos años en los que rechazan hablar de genocidio.
Llegamos a la zona cero de hace dos años, el kibutz Nir Oz. Un lugar que alguna vez fue símbolo del sionismo agrícola y de la utopía socialista israelí. Hoy, es un cementerio de ruinas perfectamente alineadas. Las bicicletas oxidadas siguen en los jardines, la ropa permanece tendida en los cordeles, y las puertas muestran las marcas de las ráfagas. El aire está quieto, pero los muros son ensordecedores.
Me recibió Pablo Roitman, que creció aquí. Su madre, Ofelia, fue secuestrada el 7 de octubre de 2023 y liberada más de 50 días después.
Desde una torreta cercana, se observan los suburbios de Jan Yunis, del otro lado de la frontera. “Aquí ocurrió el fallo más grande de la historia del Ejército de Israel”, sentencia Roitman. Su voz mezcla rabia y resignación. En esta comunidad vivían 417 personas antes del ataque. Ciento diecisiete fueron asesinadas o secuestradas hace dos años. Hoy luce prácticamente vacía.
El siguiente punto de la jornada fue Reeim, un terreno descampado, arenoso y de terracería donde se celebraba el festival de música electrónica Supernova, que terminó por convertirse en escenario de la masacre.
Allí fueron asesinadas 365 personas. El viento arrastra aún restos de pulseras fluorescentes, zapatillas, botellas vacías. Todo parece detenido en un instante de juventud interrumpida.
Al pie de las fotos de las víctimas y de las ofrendas de flores al pie, me encontré con Natalia Casarotti, madre de Keshet, un joven de 21 años que murió aquel 7 de octubre de hace dos años intentando huir de los integrantes de Hamas y cuya foto se volvió portada del documental audiovisual We Will Dance Again sobre la masacre de jóvenes aquella mañana.
En el lugar donde su hijo cayó, se levantó un pequeño altar de piedras y fotografías. Cada vez que el sol cae, ese rincón se ilumina con velas que no se apagan ni con el viento.
De ahí partí a Ein Hashlosha, otro kibutz atacado, pero ya en reconstrucción. Aquí, entre andamios y risas tímidas, la vida intenta colarse otra vez. Nos recibe Esther Micanowski, que perdió a su hermana en el ataque. En su casa nueva, las paredes todavía huelen a yeso fresco, pero sobre la mesa hay flores. “Volver es nuestra forma de resistencia”, dice. Y reconoce que Netanyahu no es quien está pugnando por la paz, sino que es Trump quien lleva la voz cantante. Aunque solo sea por ganar el premio Nobel de la Paz.
De regreso rumbo a Tel Aviv, el paisaje se oscurece. A lo lejos, las luces de Gaza parpadean como un espejismo. A un costado de la carretera, un letrero anuncia una futura “reconstrucción” en Nir Oz. Debajo, alguien escribió con marcador rojo: “No hay planos para el alma”.
El sur de Israel intenta reconstruirse ladrillo a ladrillo, pero la grieta es más profunda. Y lo es de ambos lados de la cerca. En Gaza, 67 mil personas asesinadas. Se estima que la mitad son miembros activos de Hamas. La otra mitad, unos 30 mil, civiles inocentes.
En esta guerra, las personas aprendieron que hasta los muros más seguros pueden ser atravesados. Hasta los hospitales donde curan las heridas físicas pueden ser aniquilados. Que la promesa de seguridad puede ser una ilusión.
Dos años después, el 7 de octubre sigue amaneciendo todos los días. Porque las familias que perdieron a un ser querido o que esperan que regresen de su cautiverio, se quedaron viviendo un largo, larguísimo 7 de octubre.
Y que la esperanza —como estos kibutz en ruinas— solo sobrevive si alguien decide volver a habitarla.
***