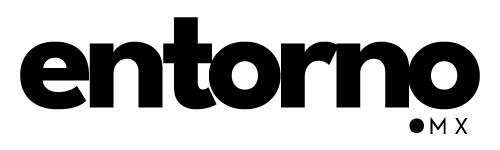Enrique Hernández desde Madrid, España
No hay otro tema del que se hable en Europa. Al aterrizar en Madrid para esperar mi conexión rumbo a Tel Aviv me di cuenta de ello. Siempre he sido muy nervioso en los aeropuertos. De hecho, no me gustan. Me estresan.
Frases como saque su maleta/póngala aquí/así no/de frente/quítese el chaleco/los zapatos no/¿hizo usted su maleta solo? me quiebran la estabilidad.
Esta vez no fue la excepción.
-“Lleva demasiados cables en la mochila. Demasiados”, le gritó una oficial de aduanas al pie del scanner de equipaje a su compañero de la banda eléctrica mientras mi maleta de mano estaba en la plancha rodante.
– “Es usted controlador”, me preguntó su compañero un poco más bonachón.
– “No, soy periodista”, le respondí con una sonrisa.
– “De que radio”, me insistió al ver cuanto cable, micrófono y grabadora sacaba de mi backpack.
– “De W Radio. Somos los ‘primos mexicanos’ de la Cadena SER”, le dije con una sonrisa de orgullo.
– “Ah, entonces son pro Palestina”, concluyó ella, tajante. Una guardia civil aduanera que rondaba en sus sesentas, dirigiéndose a su colega y ya sin verme a los ojos.
El calendario pesa. Aquel 7 de octubre de 2023 fue un parteaguas en Medio Oriente: los brutales ataques de Hamás, el asesinato de civiles inocentes que estaban disfrtutando un festival musical, los rehenes políticos, el desmedido contraataque israelí sobre Gaza, los discursos de odio, el conteo interminable de muertos y la impunidad como paisaje.
731 días después, estoy a Tel Aviv para escuchar voces, para documentar testimonios, para mirar de frente una herida que sigue abierta en ambos lados de esa frontera.
En México, la distancia nos ha permitido mantener la tibieza. La diplomacia mexicana condenó con fórmulas burocráticas los bombardeos, defendió el derecho de Israel a existir y al mismo tiempo repitió, como un mantra, la necesidad de la paz y el respeto al derecho internacional. Pero en la práctica, la violencia contra Gaza se relativizó, se colocó en un segundo plano frente a la agenda interna. Como si fueran “cosas lejanas” que no nos tocan, aunque la indignación global haya incendiado plazas y universidades del mundo entero.
Quizá hasta el asalto de las fuerzas israelíes a la Flotilla Sumud, donde seis mexicanos fueron detenidos y repatriados ‘voluntariamente’ es que México se vio un poco más agresivo, diplomáticamente hablando. Con todo y que Ernesto Ledesma, un periodista que está entre los detenidos, advirtió desde hace semanas en la mañanera que la postura de Sheinbaum y su gobierno era demasiado tibia, por decir lo menos, ante la estrategia del gobierno de Netanyahu y su ofensiva genófoba contra La Franja de Gaza.
El dilema es incómodo: ¿cómo condenar la brutalidad de Hamás sin justificar el castigo colectivo sobre Gaza? ¿Cómo ser crítico de Netanyahu sin cargar el estigma inmediato de “antisemita”? Hay que diferenciar. Una cosa es el Estado de Israel, otra el pueblo israelí, y otra más lo judío, que forma parte de una cultura milenaria, diversa y viva. Mezclarlo todo es útil solo para quienes gobiernan con el miedo.
En Tel Aviv la vida transcurre en apariencia normal: cafeterías llenas, playas concurridas, el eco de un país que ha sabido blindarse en medio de la guerra. Pero debajo de esa superficie laten las historias de familias con hijos desaparecidos, soldados que no regresaron, comunidades que viven bajo la certeza de que mañana puede ser peor. Al mismo tiempo, al otro lado de la frontera, Gaza se ha convertido en ruinas, un gran hospital de guerra y un cementerio simultáneo. El dolor es asimétrico, pero la pérdida es universal.
Desde México, a menudo reducimos este conflicto a una postal de CNN o un trending topic en redes sociales. Perdemos de vista lo esencial: que aquí hay personas, no solo bandos. Que en las calles de Tel Aviv o de Rafah los niños todavía juegan, aunque los adultos sepan que en cualquier momento puede caer una bomba. Que las abuelas siguen contando historias, aunque no tengan electricidad. Que la fe, el duelo y la resistencia conviven como capas imposibles de separar.
El problema es que la conversación pública en Occidente se ha empobrecido. Criticar la política de ocupación y castigo de Netanyahu automáticamente nos convierte en “antisemitas”. Defender el derecho de Israel a existir y a protegerse es automáticamente “ser sionista criminal”. No hay matices, no hay espacio para la duda. Y sin embargo, lo que un periodista debe buscar son precisamente los matices: el testimonio de quien perdió a su hijo en un kibutz y de quien perdió a toda su familia en Gaza. El deber de escuchar lo indecible es nuestra labor.
A dos años, el 7 de octubre no terminó. Es un calendario que sigue contando muertos, desplazados, rehenes, discursos inflamados. La diferencia es que hoy la pregunta no es qué ocurrió, sino si el mundo aprendió algo.
Desde México, con nuestras propias fosas, desaparecidos y guerras no declaradas, deberíamos entenderlo mejor que nadie: cuando la violencia se normaliza, cuando la diplomacia se reduce a comunicados tibios, cuando la prensa solo mira desde la distancia, el horror se recicla.
Por eso quería estar aquí.
No para repetir cifras ni para sumar indignación a la distancia, sino para intentar escuchar. Para contar lo que se calla en medio de tanto ruido. Para recordar que la primera obligación del periodismo no es tomar partido por un partido, un Estado, una religión o un ejército. Sino para dar voz a las víctimas de tales atrocidades. De ambos lados y con todos sus matices.
Tel Aviv es la primera escala. Gaza es un muro inaccesible. México, un espejo que devuelve la pregunta incómoda: ¿de qué lado estamos cuando el horror se repite?
***