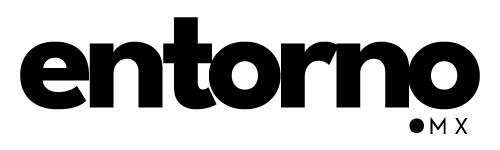Por Filiberto Cruz Monroy
Se escuchó un estruendo que desgarró el silencio de la mañana.
La tierra, estremecida, tembló como si en sus entrañas hubiera despertado un monstruo.
No fue un simple ruido: fue un trueno metálico, un rugido que arrastró el miedo,
y en segundos, el cielo se abrió para escupir fuego.
El Puente de la Concordia se convirtió en escenario de infierno.
Las llamas bajaron como una lengua voraz,
luz cegadora que devoró autos, voces, vidas,
y en ese instante cada respiración fue un ruego,
cada mirada un adiós anticipado.
Allí estaba Alicia Matías Teodoro.
54 años le habían dado la fortaleza de las mujeres de trabajo,
esas que se levantan antes de que el sol asome
y que saben hacer del sacrificio un acto cotidiano de amor.
Chequeaba combis cada amanecer,
y con ella iba Zule, su nieta de dos años,
su pequeña chispa de vida.

La llevaba porque su hija Jazmín,
no podía llevarla al trabajo.
Eso hacen las abuelas:
sostener el mundo con sus manos buenas,
ser madres otra vez,
bordar ternura donde la vida pone espinas.
Ese día Alicia olió el mercaptano,
ese olor acre que anuncia al gas como si fuera presagio.
Antes de entender, antes de pensar,
solo tuvo una certeza: proteger a su nieta.
El fuego rugió alrededor,
la llama las cercó, pero ella, con el instinto de las madres eternas,
cubrió a la niña con su propio cuerpo.
Fue escudo, fue la carne que guarda,
y por un instante creyó que lo había logrado.
Caminó, ardiendo.
Sus ropas se derretían en su piel,
pero sus brazos seguían firmes alrededor de Zule.
Una mujer que ya no era solo mujer:
era un muro de amor avanzando entre cenizas.
Un policía la encontró,
y esa imagen recorrió el mundo:
la abuela deshecha, pero de pie,
con la niña en brazos, aferrada a la vida.
Los hospitales recibieron sus cuerpos marcados por el fuego.
A Zule, al Siglo XXI.
A Alicia, a Magdalena de las Salinas.
Ambas en lucha, ambas sostenidas por los hilos de lo imposible.
Pero el fuego había dejado su sentencia:
el 98 por ciento de su piel herida,
y un corazón que, agotado por el dolor, se rindió.
El viernes por la noche, Alicia dejó de respirar.
El sábado, en Los Reyes la Paz, la velaron.
Y el llanto cubrió las calles,
como otra lluvia ardiente que no quema, pero desgarra.
Su hermana Sandra habló entre sollozos,
contó cómo los padres de Alicia se derrumbaron,
cómo su madre se hizo pedazos
y su padre no encontró lágrimas suficientes.
Jazmín, la hija que entregaba cada día al trabajo,
tuvo que dividirse en dos:
despedir a su madre y aferrarse a su hija.
Partida por dentro, pero erguida,
porque así caminan las mujeres que heredan fortaleza.
Alicia deja a su compañero de vida,
a sus padres ya cansados,
a tres hijas que aprendieron de ella el temple,
y a tres nietas que la recordarán como raíz y cobijo.
Y así, en medio del dolor,
queda una certeza:
que el amor de Alicia se hizo fuego más fuerte que el fuego mismo.
Que en el instante final no pensó en sí,
sino en la vida diminuta que llevaba en brazos.
Que hay gestos que no mueren,
porque son canto, porque son memoria,
porque son la prueba de que la ternura
es lo único que no arde jamás.
Alicia Matías Teodoro ya no camina entre nosotros,
pero en Zule, en sus hijas, en sus nietas,
vive la llama verdadera:
no la que destruye,
sino la que alumbra y protege.
Comentarios: X @filibertocruz