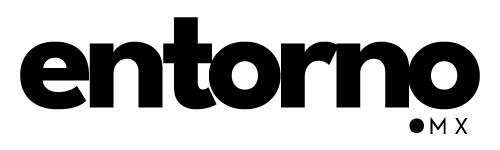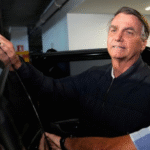La limpia comenzó el fin de semana. No fue un operativo de seguridad ni un desalojo con uso de la fuerza. Fue una “acción de reordenamiento del espacio público”, según la narrativa oficial. En los hechos, se trató de una barrida quirúrgica, planeada y silenciosa: un intento de fumigar, sin llamar demasiado la atención, el paisaje canábico que durante años floreció —porque se toleró, porque se ignoró, porque se dejó crecer— en el corazón de la Ciudad de México.
Primero fue el campamento 4:20 afuera del Metro Hidalgo. Luego siguieron los filtros en la Glorieta de Insurgentes, los cercos en Plaza de la Información, los movimientos en torno a la Estela de Luz. Ninguna autoridad lo ha dicho con todas sus letras, pero fuentes citadinas y comerciantes de la zona confirman que hay una consigna desde arriba: limpiar el rostro urbano con miras al Mundial 2026. No por salud pública. No por seguridad. Mucho menos por convicción política. La meta es el “entorno visual”.
Sí, leyeron bien: el entorno visual.
La capital que se jacta de ser progresista ha decidido que los activistas canábicos, los puestos de pipas, los cultivos simbólicos y los humos dulzones son estéticamente inconvenientes para las cámaras del FIFA Fan Fest. La ciudad que fue pionera en reconocer el derecho al libre desarrollo de la personalidad ahora se deshace —con escoba y gas pimienta— de quienes empujaron esa agenda desde el activismo callejero.
La estética se impone sobre la ética. El mensaje es claro: pueden existir los derechos, pero no deben verse.
Detrás de esta purga silenciosa hay una hipocresía monumental. Porque durante años, a falta de una despenalización real del uso de la mariguana con fines recreativos- los gobiernos capitalinos permitieron y alentaron que estos espacios se convirtieran en zonas de tolerancia. No eran lugares bonitos ni cómodos, pero sí necesarios: trincheras de protesta, puntos de reunión, formas de presión legítima. El campamento afuera del Metro Hidalgo, por ejemplo, fue instalado en 2020 tras la declaratoria de inconstitucionalidad que abrió la puerta a la despenalización del consumo lúdico. ¿Y qué hicieron los activistas? Plantaron. Resistieron. Y aguantaron lluvias, redadas, indiferencia.
Hoy, ese mismo campamento es considerado un estorbo visual. Un problema estético que hay que quitar “sin violencia”, pero también sin diálogo. La autoridad llega, encierra con vallas, corta el paso y reubica. ¿A dónde? Nadie sabe. ¿Con qué base legal? Tampoco está claro.

Lo que sí es evidente es la doble moral institucional.
Mientras la industria del cannabis se prepara para capitalizar la legalización y los grandes nombres se frotan las manos con marcas premium, los activistas que empujaron el debate desde abajo son desalojados con el argumento de que dan mala imagen. Hay parafernalia canábica en las vitrinas de tiendas elegantes en Polanco, pero no puede haber una carpa con banderas verdes frente a la Estela de Luz.
Es el viejo ciclo del capitalismo con estampa progresista: tolera la protesta mientras no estorbe; luego la absorbe, la limpia y la convierte en producto.
Rumbo al Mundial 2026, la capital parece más interesada en maquillar la ciudad que en enfrentar sus contradicciones. Que no se vea la pobreza. Que no se huelan los porros. Que no se noten los campamentos. Eso que hizo el PRI tecnócrata para el Mundial de 1986 pero en pleno Siglo XXI: que la CDMX luzca bonita desde el dron.
Pero no hay escoba que alcance para barrer la hipocresía. El activismo no se evapora por decreto ni por gas pimienta. Hay luchas que no se disuelven, aunque intenten ocultarlas.