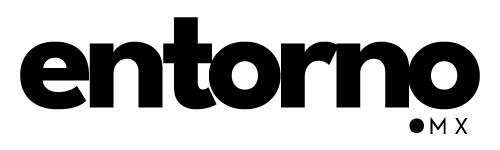Por: Enrique Hernández Alcázar
La Copa del Mundo volverá a Norteamérica, gracias a que Estados Unidos nos prestó a México y Canadá una rebanadita de su pastel futbolero. Un gesto diplomático que aparenta unidad en una región donde lo que verdaderamente abunda es tensión. Porque mientras se afinan los detalles del césped y los fuegos artificiales, la cancha geopolítica se descompone: crisis migrante, seguridad compartida, crimen trasnacional, aranceles políticos y un clima trilateral más turbio que las aguas del río Bravo.
Faltan 365 días para que ruede el balón del Mundial 2026. Y aunque la FIFA promete estadios llenos, ciudades vibrantes y un espectáculo global como nunca antes, el verdadero partido —el que importa— ya se está jugando. Y no es precisamente el jogo bonito que vende el rating.
En la frontera sur de Estados Unidos sigue sangrando una herida abierta. Cada día cruzan miles buscando un destino que les niegan de un lado y les venden como promesa del otro. México militariza su territorio a petición de Washington mientras funge como tercer país seguro sin admitirlo.
Para muestra, la tensión migrante que llegó a su punto de quiebre en Los Ángeles, una de las sedes mundialistas y -también- sede olímpica en 2028.
La administración de Trump reactivó las redadas contra migrantes particularmente latinos y especialmente mexicanos. Mientras, Gavin Newsom, gobernador de California, sostiene un combate mediático con el del copete naranja que lo acusa de ser un “santuario de criminales”. En las calles angelinas se respira ya el gas de la confrontación: protestas violentas, detenciones masivas, y una narrativa política que convierte a los migrantes en carne de cañón electoral.

Un Mundial que debería unir, arranca en un país dividido, no solo por su política interna, sino por las fronteras que ha militarizado.
Con todo y todo, Claudia Sheinbaum volverá a hacer historia en un año. Después de convertirse en la primera mujer presidenta de México, tendrá otra primicia de género: ser la primera mandataria en inaugurar una Copa del Mundo. No parece que vaya a repetir el trago amargo de Díaz Ordaz en 1970, tras la represión del ’68, ni el de Miguel de la Madrid en 1986, abucheado por su gestión ante el terremoto del ‘85 y la crisis económica.
Sheinbaum dará el banderazo entre estadios remodelados, calles repavimentadas y el folclor oficialista. Una postal monumental… y paradójica. Mientras en la tele girará el balón multinacional, afuera seguirá girando la rueda del crimen organizado, la violencia y la impunidad.

Del otro lado del campo, Donald Trump buscará la reelección de MAGA, quizá no con él como capitán pero sí con su delfín como extensión de su mandato. Aunque sea a costa de los otros dos socios del Mundial. El “bad hombre” sigue jugando con fuego: guerra comercial contra el mundo, enfrentamiento directo contra China y una retórica bélica contra lo que llama “la invasión del sur”.
Todo, mientras intenta cerrar las heridas de la toma contra el Capitolio, de su disputa con Elon Musk, de sus locuras racistas de Emperador y de sus órdenes ejecutivas como única bandera.
Y Canadá, ese vecino amable con fama de neutral, también está en su propio proceso de cambio. Justin Trudeau —el político que sedujo al mundo con su fotogenia liberal— se despidió del cargo con la popularidad en picada. La llegada de Mark Carney, un nuevo primer ministro más conservador y menos carismático, anticipa un giro en la política exterior y migratoria canadiense. Y aunque en la cancha podrían pasar desapercibidos, en la mesa de negociaciones si quiere meter un par de goles.
El futbol puede ser alivio temporal, sí. Pero esta vez el Mundial no alcanzará para maquillar lo evidente.

Lo que se juega en 2026 no es sólo una copa: es la credibilidad de tres países que comparten más que un torneo. Comparten contradicciones, desencuentros y una historia que no encaja con la narrativa festiva de la FIFA.
Un año. Un balón. Y una Norteamérica que todavía no sabe jugar en equipo.